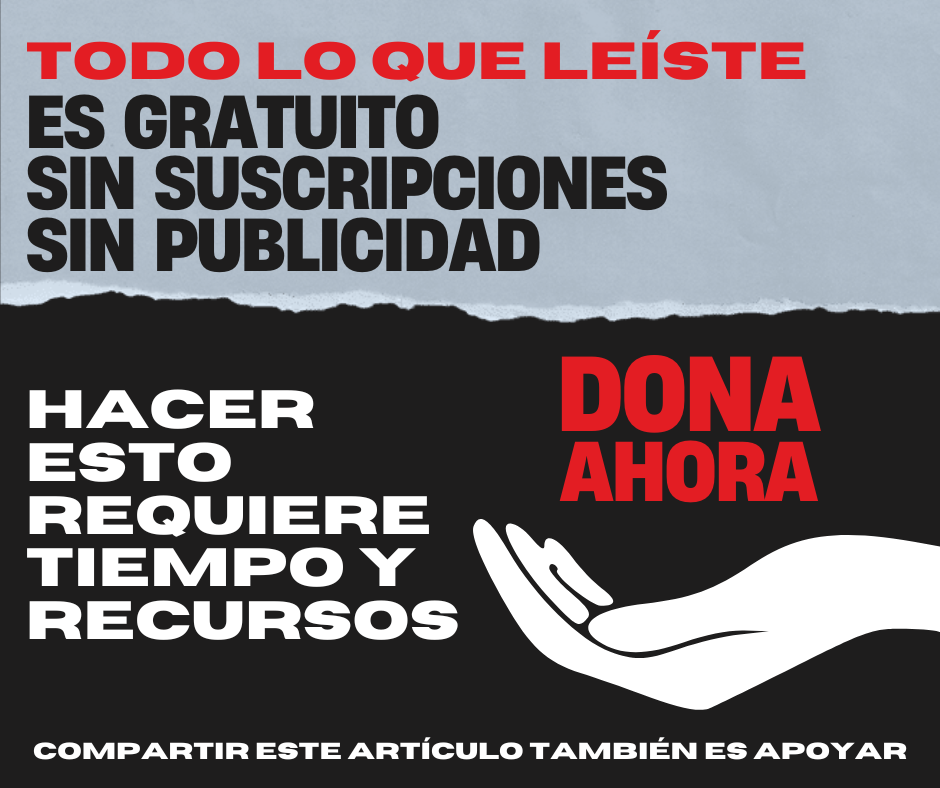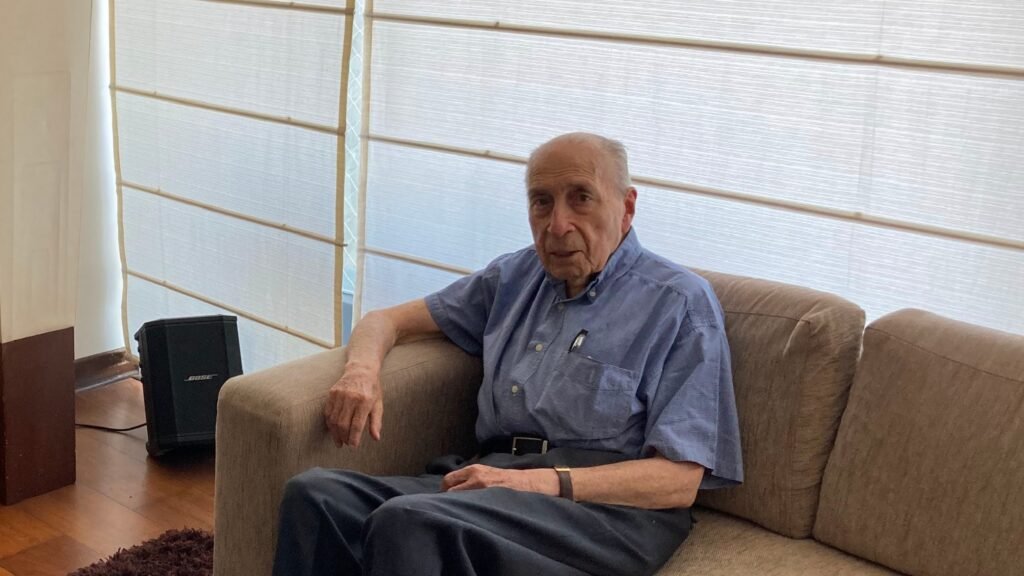Actualmente, seguimos en investigación sobre este tema…
Hemos oído hablar de lo maravillosos que son los moáis y de sus misterios, en aquella remota isla chilena de la Polinesia que hoy se llama oficialmente Rapa Nui, o mundialmente conocida como Isla de Pascua. Los moáis ocultan secretos que, probablemente, nunca se descubran por completo, gracias a Perú.
Espera… ¿Qué tiene que ver Perú con la Isla de Pascua? Ya sé, seguramente piensas en los descubrimientos del etnógrafo noruego Thor Heyerdahl con la expedición del Kon-Tiki, que intentó demostrar que los incas poblaron la Polinesia. ¡No! Esa es otra historia.
Hay una historia infeliz que la gran mayoría de los habitantes de Perú y Latinoamérica desconocen. Una vez, cuando Perú había alcanzado su independencia, necesitaba mano de obra y no se le ocurrió otra mejor idea que ir a las islas de la Polinesia, tomar a centenares de sus habitantes originarios y esclavizarlos hasta la muerte.
Una historia olvidada
Entre 1862 y 1863, incursiones peruanas sobre el Pacífico zarparon para “reclutar” trabajadores provenientes de Oceanía, requeridos por empresas peruanas que necesitaban mano de obra barata para sus plantaciones de caña, algodón y en las islas guaneras. Al menos 20 barcos participaron en las expediciones, de los cuales ocho se dirigieron específicamente a la Isla de Pascua, zarpando desde varios puertos como el del Callao o el de Pisco. Casi todos llevaban la bandera peruana, con excepción de uno que enarboló la bandera española para despistar o evitar represalias internacionales. Casi toda la tripulación estaba conformada por peruanos.
Para atraer a los isleños, estos piratas recurrieron a una táctica conocida como “chaquira”: ofrecían espejos, alhajas, objetos brillantes o cualquier clase de artilugio como si fueran regalos. Cuando los rapanuis se acercaban, eran capturados por la fuerza. Las incursiones incluyeron incendios de casas y cultivos; además, algunos murieron intentando escapar por heridas de bala.
El primer barco que llegó al Callao transportaba alrededor de 142 personas a bordo: hombres, mujeres e incluso niños. Todos fueron vendidos en subastas públicas por un valor aproximado de 300 dólares estadounidenses. En total, se estima que más de 1.400 personas, casi un tercio de la población total de la isla pascuense, fueron esclavizadas. Entre ellas se encontraba la casta real y sacerdotal, incluidos el ariki (rey), su familia y eruditos: los únicos capaces de leer el sistema de escritura rongorongo.
Durante los traslados, no todos llegaron con vida; las condiciones de hacinamiento, además de actos inhumanos, como el caso registrado de una mujer considerada demasiado mayor para ser vendida, que fue arrojada al mar antes de llegar a Perú. Los destinos de los capturados fueron diversos, pero igualmente trágicos. Algunos fueron forzados a trabajar como sirvientes domésticos o en plantaciones, mientras que otros fueron trasladados a las minas de guano, donde las condiciones extremas equivalían a una sentencia de muerte.
“Fue una redada sistemática. Se llevaron a todos los jefes tribales, sabios, artesanos, hombres y mujeres jóvenes. Casi toda la estructura cultural de Rapa Nui fue desmembrada”.
Escribió el historiador chileno Sergio Rapu en su ensayo Memoria de la tragedia insular.
En 1888, Chile firmó un tratado con el rey rapanui Atamu Tekena, llamado el «Acuerdo de Voluntades». En este acuerdo, Chile tomó soberanía sobre la isla a cambio de protección, respeto a la cultura y autonomía local (promesas que Chile no cumplió en la práctica). Así, la Isla de Pascua se convirtió en parte del territorio chileno luego de la Guerra del Pacífico.
Rapa Nui no fue colonia del Perú, ni se trató de una conquista militar: fueron por trata de personas, esclavitud y exterminio. Además de secuestrar habitantes de la Isla de Pascua, también se llegó a otras islas de la Polinesia y Micronesia, como las Islas Marquesas, Tuamotu, Cook, Gambier, Gilbert (hoy parte de Kiribati), Ellice (actual Tuvalu) y Tokelau, aunque algunas de ellas ofrecieron resistencia y contaron con ayuda francesa.
Casi un genocidio
El crimen no pasó desapercibido. El misionero francés Eugène Eyraud denunció en cartas a París el horror que presenció. El cónsul francés en Lima, Dutrou-Bornier, presionó para que Perú detuviera la trata. Solo entonces, en 1863, el gobierno peruano la prohibió. Pero para ese momento, más del 90 % de los rapanuis esclavizados habían muerto. Según el cónsul Cantuarias, los piratas peruanos perdieron cinco hombres apedreados durante sus expediciones en Oceanía.
La presión diplomática de Francia y la condena pública impulsada por el obispo Jaussen de Tahití llevaron al gobierno peruano a suspender las licencias el 23 de abril de 1863 y a ordenar la repatriación de los sobrevivientes.
Fue entonces cuando se decidió devolver a los isleños capturados a su tierra natal. Sin embargo, de las aproximadamente 470 personas que abordaron el barco, solo 15 llegaron con vida a Rapa Nui, debido a brotes de viruela, tuberculosis y disentería. Al arribar, propagaron estas enfermedades entre los habitantes de la isla, provocando nuevas y devastadoras epidemias que redujeron aún más la población.
Entre 1862 y 1877, la población de Rapa Nui descendió drásticamente: en 1866 se estimaba en unos 1.200 habitantes, y hacia 1877, los misioneros católicos contabilizaron apenas 111 personas vivas en la isla. Rapa Nui estaba al borde del exterminio.
Si bien no se puede hablar de un genocidio en términos jurídicos estrictos (según la definición de la ONU), sí hubo episodios extremadamente violentos, esclavización masiva y colapso social, muchos de los cuales podrían considerarse crímenes atroces contra su población originaria. El hecho de que los piratas peruanos hayan capturado a la nobleza y a los eruditos provocó la pérdida total del conocimiento del idioma rongorongo, hasta hoy indescifrable.
Un asunto pendiente del Estado peruano
A pesar del escándalo, no hubo compensaciones, ni juicios, ni un pedido oficial de perdón por parte del Estado peruano. Los barcos desaparecieron, los culpables nunca fueron juzgados y parte de los archivos oficiales fueron ocultados o destruidos.
En sus dos siglos de historia republicana, ningún presidente del Perú ha visitado la Isla de Pascua. No existen registros de disculpas formales del Estado, ni monumentos en suelo peruano que recuerden este crimen, ni homenajes a las víctimas. La memoria rapanui se ha preservado gracias a la tradición oral y la arqueología, no a la justicia.
“El caso de Rapa Nui debería ser tan estudiado como el genocidio de los pueblos fueguinos o la esclavización afroperuana. Pero es aún más olvidado, quizá porque ocurrió lejos y contra un pueblo que no tenía voz en el continente”.
Sostiene la antropóloga peruana Gabriela Ramos (Universidad de Cambridge).
¿Hay rapanui que aún estén en Perú?
Sí, aunque hoy es difícil rastrearlos con precisión. Se sabe que muy pocos sobrevivientes fueron repatriados después de que el gobierno peruano prohibiera el tráfico de esclavos del Pacífico en 1863, pero para entonces ya era demasiado tarde. Algunos rapanuis nunca regresaron y fueron asimilados por la población peruana, especialmente en zonas como el Callao y Lima. Actualmente no existen comunidades rapanuis identificadas como tales en el Perú. Además, está la duda si los algunos capturados en otras islas decidieron permanecer en Perú.
¿Es tiempo de un perdón?